Nápoles y Ramón
Ramón Gómez de la Serna (Madrid, 1888-Buenos Aires, 1963)
viajó a Nápoles en tres ocasiones. La primera, acompañado de Carmen de Burgos,
en 1909; la segunda, durante la Primera Guerra Mundial; y la última en 1926,
con la idea frustrada de quedarse allí a vivir: “Ya es la tercera vez que lo
visito, pero ahora pienso establecerme allí para siempre. Me atrae la grandeza
de su multisecular optimismo”.
Esta frase, extraída de Automoribundia
(1948), está acompañada también de otras acerca de esa urbe: “Si hay un sitio
electivo para vivir hasta morir, y morir bien, es Nápoles, la ciudad indecible,
impresionante, con sabor a esa persistencia que sólo tiene la inmortalidad. La
vida allí se siente como un atardecer imperecedero, no como cosa que pasa, sino
como coquetería de lo eterno”. Y añade: “Sin embargo, en ese Nápoles hermoso,
paradisíaco y cadavérico, encontré su abrumadora parte trágica, llena de
funerarias, con su aglomeración de gentes, con su perol de macarrones en medio
de la calle esperando la noche, con su lucha atroz por la vida, con sus gatos
lamiendo en los restaurants los platos del que está comiendo hasta dejarlos
limpios como un lavador mecánico, con su estar llenas las tiendas de familias
que las han tomado por viviendas, lo que hace ver el nacer y el morir al pasar
por la calle”.
La primera incursión literaria en Nápoles por parte de Ramón
fue en el relato El hombre de la galería
(1926), incluido en su libro El dueño del
átomo (1928). Se trata de una narración ambientada en la Galería Umberto I
de esa ciudad, un centro comercial clasicista del siglo XIX.
Ya en 1928, publica La
mujer de ámbar, una novela folletinesca y confesional, cuya trama se
desarrolla íntegramente en Nápoles. Sigue la línea de su primera novela, La viuda blanca y negra (1921), localizada
en Madrid y París. El protagonista, Lorenzo, un joven español trasunto del
autor, encuentra a Lucía, la napolitana que da título a la obra. Se podría
decir que el tercer personaje principal es el Vesubio, el volcán que se levanta
junto a la bahía.
En la introducción a la tercera edición de la novela, en
1943, Ramón nos dice: “Éste es un Nápoles apurado en la lontananza y hay
corales cuando debe haber corales y hay amor en el viejo camino de Virgilio
cuando la sirena partenopea revela al protagonista las antiguas primaveras que
están unidas allí como en ningún sitio a las nuevas primaveras”. Y también:
“Quise evocar al inolvidable y eternal Nápoles, que a veces toma apariencias de
mortal y entra en ruina sólo para exaltar más su supervivencia, su encanto
imperecedero, su voluptuosidad inagotable, que estruja el corazón con un goce
melancólico y ardiente, con un supremo algo
que no es su gozo azulino, ni sus grutas transparentes, ni su volcán
donjuanesco, ni su Pompeya que ríe y vive en idilio perpetuo en medio de su
derrumbamiento, sino algo tan particular y tan suyo, que hace vivir en la
escondida trattoria el averno y el
cielo, lo angélico y lo humano, lo de antes y lo que vendrá después, más el más
desgarrador no querer morir que he conocido”.
Cien años después de la experiencia napolitana de Ramón, desafiando
la cultura del dato actualizado, de las rutas galvanizadas de superficialidad
comercial y de la prisa por consumir lugares imprescindibles que son lugares comunes, podemos extraer de entre
la narrativa de La mujer de ámbar sus
segmentos descriptivos, y sacarnos de la manga una guía de viaje perpetua por
la ciudad más extrema: considerada por algunos de belleza insuperable y por
otros la cumbre de la suciedad y el delito.
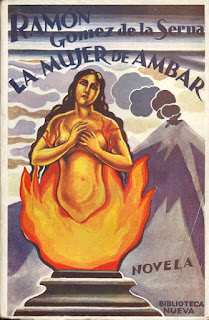


Comentarios
Publicar un comentario